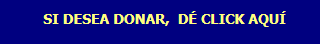34
RUTH TORRES MEJÍA -HONDURAS-
Festividad en San Antonio
Tarde aquella mañana de viernes, se preparan en aquel pueblo remoto que aguarda los días intermedios de junio para celebrar y disfrutar, la fiesta patronal que más personas alegra en esta cansada comunidad. El calendario de actividades de la vida de los pobladores de san Antonio gira en torno a la organización de esta celebración, ya que un buen festejo podría garantizar prosperidad para todos.
Un pueblo un tanto ambivalente, a veces devoto, otras veces pagano. En los días previos al carnaval el fervor de sus habitantes es tan vehemente que el entusiasmo obliga a que todos participen en la celebración.
Nadie escapa inicialmente a las festividades religiosas y cada año son partícipes de cantos ofrendas y penitencias en honor al santo protector. Todas estas costumbres quedaron impuestas, comenzando desde tiempos memorables. Había que ver los ojos de las mujeres más longevas del pueblo, cuando pasaban frente a la iglesia dedicando plegarias y agradecimientos, regando flores a su paso, vistiendo sus chales de colores y medias blancas.
Adornos tradicionales de palmas colocados en las puertas, orquídeas en las ventanas, ramas de pino en el empedrado y un intenso aroma a café agrada a la piadosa gente de San Antonio. Existe un día fanáticamente reverente dedicado a la peregrinación, se reúnen en la plaza del pueblo y en romería avanzan a paso lento por las principales calles, entonando cantos mientras con fe marcada sostienen veladoras a unas pasadas horas de la noche. Para después terminar en los corredores de las haciendas más grandes y disfrutar té o una bebida fermentada muy fuerte. Este agasajo es un pretexto para el reencuentro de las familias y la tierra ansiada; el regreso de los ausentes trae un gran alivio al espíritu maternal de las habitantes que desde el destierro de donde cada paisano se encuentra, hace el esfuerzo para volver a su hogar durante esos días.
Poderosos motivos les impulsan a regresar, promesas pendientes, lazos familiares que borran la soledad de ser forastero y para una mínima parte era una forma de escapar del automatismo. Las casas del pueblo se observan muy concurridas por toda esta gente que con una sonrisa muestra la satisfacción de participar esta original y antigua tradición.
En los siguientes tres días se abandona el recato religioso y se inicia el carnaval caracterizado por ocasos solemnes con noches de color. Pero la alegría y sana diversión no están en disputa con la cultura. Durante las tardes se realizan conferencias, lectura, películas en la plaza central para completar el tiempo muerto entre la siesta de los abuelos y el comienzo del baile de la comunidad joven.
Por todo el lugar se acaricia una fiesta; La Música, algarabía y risas se escucha por todos los rincones, allá donde se estuviera. La orquesta toca primordialmente para iniciar esta ceremonia con las máximas autoridades del lugar, quienes interpretan un folklórico baile. Este acto dura unos 30 minutos, en los que danzan agradeciendo por la cosecha y suplicando por relaciones armónicas entre sus pobladores. Los mayores son espectadores de primera fila, en una mesa principal, vistiendo trajes típicos, con sus mascaras de papel y bebiendo vino de acrocomia.
Una vez pasado este acto enfático y entradas horas después con el discomóvil a su máximo volumen, y una entrada gloriosa de bailarines extravagantes dan inicio a la velada joven.
El recreado ambiente de carnaval se contagia y se puede permitir algunos excesos durante la noche; de ahí uno de los motivos de ir disfrazado, taparse el rostro y proteger con entereza el anonimato, ya que en ninguna otra época del año se muestra tanto desenfado en todas sus expresiones.
El reflejo de la juventud alegre, sintiendo, vibrando, bailando y cantando al ritmo de las comparsas, hace disfrutar de este espectáculo lleno de fulgor, luz y eufonía. Dos días después y en la última noche de la ceremonia todos regresan endiabladamente felices a sus hogares, bajo la iluminación de estruendosos fuegos artificiales y entonando cantos populares.
En el domingo de conciliación finalizan los festejos con un repique de campanas, que todos atienden desde cómodos sitios en hamacas o sillas de mecer, bajo la sombra de algún roble y con un cigarrillo o bebida estimulante en la mano, llevando el peso de la resaca festiva, para regresar el lunes con sus días siempre iguales y esperar nuevamente el siguiente junio.