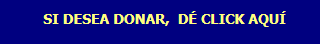29
EDUARDO H. GONZÁLEZ -MÉXICO-
Ha publicado poesía, cuento y ensayo literario en EE. UU., Chile, Argentina, España, País Vasco, Colombia, Puerto Rico, Venezuela y México.
Reconocimientos:
---Obtuvo el 3.er Lugar en el Certamen Nacional de Poesía “Francisco Javier Estrada”, convocado por Casas del poeta, A. C. México. 2008.
---Mención en el Certamen Internacional de Poesía convocado por Latin Heritage Foundation. EE. UU. 2011.
---Finalista en el Certamen Internacional de Poesía El mundo lleva alas, convocado por la Editorial Voces de Hoy. EE. UU. 2011.
---Mención de honor en el 68 Certamen Internacional de Poesía y Narrativa, convocado por el Instituto Cultural Latinoamericano. Argentina. 2019.
---Semifinalista en el Certamen Internacional de Poesía Paralelo Cero. Ecuador. 2019.
---Fue seleccionado para conformar la Antología del Concurso Internacional de Cuento Libre “Juan Rulfo”. En el marco del Festival Rulfiano de las Artes. México. 2020 y 2021.
---Formó parte de la Antología Internacional “Poesía Fusión”. Editada como parte del acervo de la Biblioteca Pública Municipal “Ana María Ponce”. Argentina. 2020.
---Fue seleccionado para integrar la Bitácora Mundial de Literatura (Sakura Ediciones. Colombia. 2020).
---Obtuvo el 3.er Lugar en el IV Premio Internacional “Letras de Iberoamérica 2020”, en la categoría de Ensayo Literario. Revista Literaria En sentido figurado. México. 2020.
---Fue seleccionado para conformar la Antología de poesía minimalista del 6.o Certamen Internacional de Siglema 575 Di lo que quieres decir. Puerto Rico. 2020.
---Se hizo merecedor a Distinción literaria en el 1.er Concurso Literario Internacional de Poesía “Dr. Julio Argentino Aguirre Céliz”. Argentina. 2020.
---Mención especial y publicación en la Antología Poética Hispanoamericana Contemporánea. Editorial Tinta de Escritores. España. 2021.
---Recibió la Condecoración Literaria en Mérito Cívico y Social en Grado Escudo de Oro de América Latina, otorgado por el Instituto Cultural Colombiano Casa Poética Magia y Plumas. Colombia. 2023.
---Recibió el Reconocimiento al Mérito Literario por parte de la Alianza Mundial de Poetas y Escritores. Venezuela. 2023.
---Es miembro activo de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas (CIESART.ORG), con sede en España.
Contacto: eduardohdezgonzalez@gmail.com
Facebook: Eduardo H. González
LA HERENCIA
El odio se nos encajó en los huesos y en las entrañas. Se nos metió hasta adentro echando sus raíces para luego crecer sin remedio. También se hizo cargo de los afectos, silenciándolos. Se hizo una cosa pesada que nos enturbió los pensamientos. Eso fue lo que pasó. Se encandiló el odio con nuestras personas y nos encendió la rabia y el rencor. Y luego, ya nunca nos abandonó. Nos hizo compañía hasta que ya no pudimos alejarlo. Se aferró tanto a nosotros que más que pensar en echarlo de nuestras vidas tuvimos que aguantarle que ensanchara su lumbre quemándonos los afectos.
Con el paso del tiempo nos conformamos con su compañía. Con el odio entre las entrañas. Con eso nos conformamos.
Don Crescencio era el hacendado más adinerado de todo el rumbo. Desde que la memoria se me apareció recuerdo que le sobraba el capital para despilfarrarlo sin remordimiento. Lo mismo hacía alarde de la morralla que de los fajos reluciendo por lo colorido de los billetes. Además, lo extenso de sus tierras no le cabe a uno en la mirada por más que la alargue. Tampoco bastan un par de horas a trote sostenido para recorrer sus cultivos. Antes de mirarles el fin, el jamelgo se pone rejego por el cansancio.
Asoman, apenas despuntando el día, en la distancia, los muros de piedra que mandó construir para delimitar su propiedad. Son de una amplitud como pocos, si no, cómo los divisa uno a semejante distancia. También atavió la entrada de la hacienda con dos trojes que ahorita se miran palidecidas por la canícula del temporal. Son la guía que siguen los visitantes para ir a la segura, porque las trojes dan camino a la propiedad. Cimentó las trojes el hombre para que todos supiéramos que esta es su casa. También lo hizo para cerrarnos el paso. Le gustaba, durante el día, vernos a todos en la labor. Y en las noches le gustaba vernos metidos en los cuchitriles que nos había prestado para que nos arrejuntáramos con nuestros familiares.
Lo hizo también para evitarnos los malos pensamientos. Para que no pensáramos en la huida. Esos eran los malos pensamientos que siempre quiso evitarnos el patrón.
Forman parte de las trojes delgadas piedras revestidas de grises y un filo que parece cortar el viento. Por estos rumbos no acostumbra uno a mirar de estas piedras. Lo sé porque he vivido aquí desde que era un chamaco. También lo sé porque durante mucho tiempo el patrón anduvo alardeando. A todos nos dijo que mandó a sus achichintles para que las trajeran de la capital. Lo hizo para darle a la hacienda un toque de distinción. Así era don Crescencio, siempre haciendo alarde de la gracia con la que había nacido. Su capital, esa era su gracia.
Adentro de los muros que delimitan la propiedad, los animales arreciaban su bullicio porque el calor quemaba sus patas hasta hacernos pensar que lo que tenían ahí eran como rescoldos. Relinchaban sin descanso, nomás se detenían tantito cuando se les hinchaba la garganta y no les permitía echar más quejidos. Se quejaban para que alguien se compadeciera. Pero el patrón nunca supo de esos menesteres. Lo recuerdo porque don Crescencio los miraba sin mostrarles ninguna compasión. Nosotros también los mirábamos callados, lastimándonos la mirada con su sufrimiento.
Nosotros nos contamos por encima del millar. Y no está de más decir que siempre hemos estado al servicio del patrón. Lo hacemos desde escuincles porque nacemos con la marca del compromiso. Igual que nuestros parientes grandes les sirvieron a los progenitores de don Crescencio, nosotros nacimos destinados a lo mismo con su persona. Por eso miramos con los días que se acaban sin remedio, pasar las horas hasta que la vehemencia del clima nos hace olvidar su nombre. Todos por igual trabajamos hasta que la espalda nos arde por la quemazón que provoca el sol de mediodía. Digo que somos por encima del millar porque, aunque algunos se han ido muriendo sin remedio, siempre ve la luz un nuevo retoño. Y porque parecemos un hormiguero, vamos y venimos siempre atareados con la labor.
Aun con el asunto de la quemazón en la espalda, aquí no puede uno darse el lujo de descansar, porque el acaudalado hombre tenía por costumbre azotarnos con el fuelle de tiras, ese que usaba cuando corría sobre su caballo pinto los domingos de apuesta.
Todos en este lugar lo sabemos, con semejante tarea no podíamos pensar en relajarnos. Lo único que nos quedaba era esperar a que la noche se abalanzara sobre este lugar para sentir un poco de alivio en nuestros cuerpos. Era cuando el patrón se olvidaba un poquito de nosotros, porque lo único que quería al llegar la noche era estar con su hija. Siempre ha sido su único querer, porque su mujer se le murió apenas parió a la niña.
Pero nomás era un ratito lo que el consuelo nos acompañaba, porque el patrón no se esperaba a que despuntara el día, desde antes que el sol alumbrara, todavía con las sombras sirviéndonos de cobijo, ya estaba exigiéndonos para que le siguiéramos a la labor. Por eso nos había prestado los cuchitriles, para tenernos a la vista. Y para que la marca del compromiso no se nos olvidara. También así era don Crescencio, siempre aprovechando la oportunidad para hacernos sentir su autoridad.
Yo creo que este compromiso que nos dejaron nuestros viejos es una mala herencia, si no, cómo es que el patrón dispuso de nosotros apenas siendo unos escuincles.
Aquí se vive a manera de condenados, a nadie se le considera, ni a chamacos ni a viejos ni a mujeres. Lo digo porque del regodeo de ser chamaco, por más que lo intento, nomás no me acuerdo.
Del patrón conservo la marca del abuso. Adrede hizo “aquello” porque siempre fue un encajoso y porque quería demostrarles a los demás quién era el mandamás. Recuerdo lo del abuso porque todavía resuena la fuetiza que me propinó cuando quise ayudar a mi chamaco, el mayorcito que tengo, la sed que lo atosigaba le secaba el cuerpo sin dilación. Yo dejé la labor para ofrecerle agua del pozo que se encuentra justo en medio del enorme patio, y el patrón me atascó de golpes hasta que su frente chorreada de sudor le tapó la vista y sus brazos fatigados ya no pudieron levantarse más.
En mi espalda quedaron para siempre las marcas del sol y las de la fuetiza que don Crescencio me propinó. ¿Y después? El miedo se me ensanchó en el cuerpo porque me agarró una temblorina que ya nunca me abandonó.
Apenas si pude remojarle los labios al crío para evitarle el abrazo que la muerte le proponía.
Desde que don Crescencio me dio la fuetiza se nos arreció el miedo que todos le teníamos; eso pasó porque les pegué la temblorina a los de la hacienda, lo digo porque ni siquiera levantábamos el rostro cuando él estaba cerca; siempre andábamos con el semblante encogido y hablábamos bien quedito cuando necesitábamos comentar algún asunto. Además, a don Crescencio le gustaba provocarnos el desasosiego, nos encajaba con su presencia, en la boca, el silencio. Lo hacía para que su voz retumbara más. Por eso se paseaba siempre encorajinado entre nosotros vociferando por nuestra pobreza.
—¡Indios malditos! Si no fuera por mí ya se hubieran muerto de hambre —. Gritaba para que todos tembláramos. Y ni hablar, temblábamos.
Sólo malos pensamientos me endilgó el patrón.
¡Dicen que yo me lo ajusticié, pero eso no es cierto; yo hice gestos para que me dejaran hablar, ¡pero no se pudo! Clarito me mostraron que mis palabras, aunque inocentes, son las de un hombre ignorante y jodido, y que no valen ante las injusticias de los allegados del patrón. Siempre ha sido así, de esa parentela nomás he recibido el patrocinio del abuso.
Si dejaran salir las palabras de mi boca yo les daría los detalles del asunto. Así tal vez entenderían que lo que llevó al patrón a la desgracia fue su descuido y tamaña borrachera que se metió y que él, siempre con el orgullo por delante, no dejó que lo tocara un indio mugroso como su servidor.
Por más que hago el intento por decirles que lo único que vi fue cuando el patrón se perdió entre la oscuridad, nomás no me dejan, su ofuscación no se los permite, por eso no paran de tundirme.
Se cobijó con la oscuridad, quise decirles, caminó a tientas agarrándose de las hebras de viento que acompañaban a la noche. Caminó hasta que su cuerpo ya no pudo distinguirse. Pero como no quieren oírme me callaron dándome de patadas en la cara. No pararon hasta tumbarme los dientes, y ya con la sangre chorreando y el dolor picándome en todo el cuerpo por la aporreada que no para, mejor me quedo quieto.
Yo le agarré tirria al patrón desde hace mucho, desde antes de la fuetiza. Me lastimaba ver a mi mujer con las enaguas maltratadas, y a mis hijos con los huesos marcados en sus costados. Pero más lo odié cuando le pedí que me ayudara a llevar al pueblo a mi chamaco, el menor de los tres, para que lo atendieran. También a él se le calentó el cuerpo, parecía que le habían metido lumbre, sudaba llorando, sus lamentos me partían las fuerzas; quería morirme nomás para evitarme sus gritos de dolor.
—¡Hágame el favor, patroncito, yo le pago hasta el último centavo que se gaste, pero no me deje morir a mi chamaco! ¡Hágalo por la memoria de su santa madre o por el recuerdo de su difunta esposa o por la santísima virgen a la que usted se encomienda o por la niña de sus entrañas! —. Le supliqué aquella vez desde el alma. Pero mis palabras no sirvieron para despertar la compasión del patrón.
—¡Indio mal parido! ¿Con qué vas a pagarme?, si apenas tienes para darle de tragar a los tuyos. Agradecido deberías estar… porque bastante hago manteniendo a tus parientes —. Me dijo don Crescencio y en sus ojos le miré un gozo enorme.
Yo le empeñé mi palabra de hombre a don Crescencio. Se lo dije, que de ahí para adelante solo una cosa haría. Pagarle con mi vida. Eso haría. Pero él no se compadeció.
El patrón siempre fue un tipo con la crueldad brotándole por los poros. Por eso no me hizo caso. Solo me regaló la malicia de su mirada. De este asunto nació mi encono por su persona, porque no le costaba nada prestarme unos pesos para salvar a mi muchacho. Fue cuando el miedo empezó a alejarse de mí y nació, en cambio, el odio que se me encajó en los huesos.
Aquella vez que el patrón no quiso prestarme para la enfermedad de mi chamaco, me volví para mi casa todo desconsolado y me encontré a mi mujer como ida. Entre sus brazos mi hijo ya no se quejaba, las fuerzas de su cuerpo ya no le alcanzaban ni para eso… Tuvimos que enterrarlo envuelto en un petate viejo a la orilla del cerro, junto a los pirules. Lo hicimos así para que la sombra de los árboles le evitara la quemazón del sol. Porque por eso se nos murió, por la quemazón que el sol le impuso a su cuerpo hasta dejarlo seco.
Hubiera querido darle algo digno al crío, pero don Crescencio ni para eso me quiso prestar. Y apenas lo enterramos nos volvimos a la faena, no fuera la de malas y el patrón vuelve a hacer de las suyas… y luego con qué le damos de comer a los otros dos que nos quedan, uno como sea se aguanta, pero ellos… de por sí, el patrón apenas nos provee tortillas remojadas en agüita de frijoles, porque pensar en otra cosa, por aquí no se da.
Con el dolor atosigándome las entrañas por la ausencia de mi chamaco, seguí cumpliendo con el compromiso que nos habían dejado nuestros padres. Crecí los puercos del patrón. Esa era mi labor. Creí que algunos de ellos no se lograrían, porque a veces se quedaban sin tragar. Era cuando teníamos que soportar su descontento, sus lamentos nos lastimaban como si fueran agujas pinchándonos los sentidos. No nos dejaban dormir porque me solicitaban para que les calmara su hambre. Yo creo que no les sobraba la exigencia para quejarse. Aguantaron todas las privaciones que les cargué, igual que nosotros aguantamos lo encajoso que era el patrón. De las privaciones que sufrieron los marranos el patrón nunca se enteró.
A la par que crecía a los animalitos le hice una promesa a mis hijos, los dos que me quedan. Les prometí que si el hambre o el ardor de su cuerpo no me los arrebataba primero, yo les evitaría el compromiso que nos habían encandilado nuestros parientes, que de esa mala herencia les evitaría el desasosiego. Eso les prometí.
De la promesa que le hice a mis hijos ya se cuentan algunos años. A tales alturas, el sufrimiento que padecíamos por la carencia que nos apretaba las tripas progresaba. ¿Y de la quemazón del sol? ¡Ni qué decir! Se ensanchaba lo mismo que la manía del patrón por castigar nuestras personas. Lo único que aplacaba su goce por vernos padecer era el afecto que sentía por su hija. Se había encandilado con ella desde que la muerte hizo de las suyas con su mujer. También sus parientes grandes se le adelantaron, por eso se consolaba con la compañía de la niña, porque la soledad se le había arrejuntado muy deprisa.
De la soledad que se le había arrejuntado al patrón ya se contaban muchos años.
La chamaca es la viva manifestación de su padre; le sigue los pasos en el asunto del abuso. ¡Qué lejos está de aquella criatura inocente a la que todos atendíamos cuando era chiquilla! Muchos aún la recuerdan semejante a una aparición, aseguran que era lo más parecido a una virgen. A mí ese recuerdo ya no me llega a la memoria.
Dicen también que su pelo brillaba emparentándose con el sol que nos ha dejado tantas marcas en la espalda; que de su fina piel brotaba un brillo semejante al de una luciérnaga a medianoche y que relumbraba su persona entre la bola de indios requemados que siempre hemos servido a su padre. Eso dicen los de aquí.
Pero eso era cuando estaba chiquilla, porque desde que se acercó a la edad en que la celebrarían por ser ya, una señorita, solo con malos gestos se dirige a nosotros. También tiene como costumbre restregarnos en la cara su mano. A más de uno nos aquietó nomás para mostrarnos quién es la hija del mandamás.
Conforme el entendimiento le llegó a la niña, se le ensanchó a la par el orgullo. Porque no sólo abusa de los mayores, le gusta hacer de las suyas con todas las criaturas de la hacienda. Humilla a todos sin distinción, lo hace porque eso le enseñó el patrón. Y por puro gusto. Por eso lo hace.
Todavía recuerdo que a mi crío, el menor que me queda, me lo hizo llorar jugando con su hambre, le pasaba por su nariz la comida, y él nomás se agarraba su estómago relamiéndose los labios por el antojo. Fueron estos malos actos los que me despertaron la tirria por su persona. Y si de algo estoy seguro, es de que la niña me la comparte.
Por eso yo ya no recuerdo que de chiquilla era como una aparición, porque con sus malas costumbres lo único que siempre hemos tenido son puras desavenencias.
Segurito que el patrón, desde hace mucho, ya traía la idea revoloteándole en la cabeza. Armó “la grande” con los hombres de la guitarra y el sombrero. La tragazón que les ofreció a todos sus amigos adinerados hubiera alcanzado para que todos los que aguantamos su maltrato no sufriéramos hambre por lo menos en lo que corría un mes. ¡Y del aguamiel que degustaron, de menos vaciaron cincuenta tinajas! A nosotros nos mandó a servirles. La saliva se nos hacía agua de ver tanta comida, pero se daban vuelo en la tragadera sin tomarnos en cuenta. Don Crescencio no consintió que probáramos ni una pizca de aquella comida. Antes que compartirla con nosotros, seguro estoy, prefería tirarla.
Todita la semana duró el borlote.
Para entonces, en el rostro de su hija ya señorita, los últimos rasgos de aquella mirada tierna desaparecieron. Fue la ocasión para que el remordimiento que yo sentía se desvaneciera. Parecía que el viento suave de la noche lo arrastraba mansamente, lo alejaba a cada suspiro que me atosigaba el pecho. También fue la ocasión para que yo sacara todo “aquello” que se me atoraba en las entrañas provocándome el desconsuelo. Este asunto ya lo traía con el patrón desde hace mucho, el resentimiento creció en mí hasta hacerse inoportuno. Trataba de disimularlo, pero en mi cara representaba una marca muy fea, hasta mis parientes me lo decían:
—¡Mírate, parece que tu cara es la del mismísimo demonio! —. Yo ni les contestaba, me la pasaba atento, con el rabillo del ojo encendido por el retoño del patrón. Si él la quería tanto más le iba a doler cuando le llegara su hora.
Yo me salía en las noches cuando todos dormían muertos por la faena. Me acomedía para llevarle de tragar a los marranos, pero en el camino tiraba lo que les tocaba, por eso a veces no nos dejaban dormir, porque me pedían que matara su hambre. Siempre tenía cuidado, porque ya me habían agarrado coraje, y en una de tantas visitas que les daba se la podían cobrar desquitándose por el maltrato. Y aunque me avergüenza decirlo también aprovechaba la oscuridad para pegarles de forma grosera. Les daba donde más les dolía, en sus partes… Eso del castigo fue lo único que me enseñó mi padre:
—Si quieres que se encabriten, dales con todas tus fuerzas aquí —. Me decía mientras me señalaba las dos enormes bolas de los machos. Así me lo enseñó, así lo hice. Los animales nomás se fruncían por el castigo. De seguro mi papá me enseñó a embravecerlos porque sabía que se me ofrecería.
Por eso me acomedía a tales horas para alimentar y molestar a los animales, porque quería verlos frondosos y encrespados para “mi asunto”.
A nadie se lo he dicho, pero conforme las horas avanzaron tuve que armarme de mucha paciencia. Esperaba que los invitados y el patrón se descuidaran para darle el jalón a la niña. Me armé de paciencia porque la desesperación quería hacerme una mala pasada, todo porque ya era la última noche del argüende, si no me atrevía a sacar esta “cosa” que traía adentro se me iba a quedar hasta hacérseme una carga más pesada que cualquier labor. El dolor y la vergüenza de saber que nunca tuve el valor para cobrarme lo de mi chiquillo. Esa sería la carga.
Tuve que amagar mi desesperación porque quería servirme de la niña para el desquite.
El “asunto” que tenía clavado en la conciencia arreciaba, por eso quería llevarme a la niña adonde los animalitos esperaban ansiosos su alimento. Pero el patrón nunca se le separó, la mostraba orgulloso mientras su pocillo se llenaba una y otra vez del aguamiel que no quiso convidarnos.
Lo dilatado del argüende demoraba el momento, las ganas que tenía por verlo sufrir arreciaban hasta provocarme un dolor extraño en los pensamientos; me avivaban un raro mareo.
Todo aconteció cuando la noche me disipó la cordura y me oscureció la voluntad. Algo dentro de mí me empujaba a darle salida al “asunto”. Lo hice porque el patrón me dejó morir a mi chiquillo. Y para que ya no se ensañara conmigo ni con mis parientes. También por eso lo hice.
Con el cuerpo molido por tanta espera miré cuando el patrón salió al patio. Ya casi amanecía, hizo sus cochinadas delante de mí, dejé que vaciara todo el aguamiel que se había metido. Entonces decidido me le abalancé sorrajando un golpe en su cabeza con la pala que uso para mis faenas. Vi caer su cuerpo, frágil como una rama. Lo miré durante largo rato, quería que sufriera, por eso me esperé tantos años, para que se encariñara más con la niña.
Hubiera querido que fuera de otra manera, porque si me lo llevaba a él, no vería lo que le había preparado a su retoño. Al fin, decidido y con el resentimiento por delante lo cargué y me lo llevé a que conociera a los marranitos.
Eso fue lo que pasó cuando se terminó la última noche del argüende.
El resto de la madrugada dormimos todos muy tranquilos, los animales no nos molestaron ni una sola vez.
Hoy nos despertamos todos asustados oyendo un amontonadero de gritos pronunciando mi nombre. También porque sonaron algunos disparos. Por eso nos despertamos todos acalambrados.
La hija del patrón grita acusándome. Por eso sus empleados me tumbaron los dientes, porque ella se los pidió. Me tunden sin descanso los sirvientes de la niña porque quieren evitarle lo agrio del acontecimiento, y porque miran el regodeo bulléndome en la cara.
Ahorita la niña es la viva imagen del desconsuelo. El dolor se le marca en la cara desfigurándosela, parece que le hubieran puesto sobre ella un cuchillo ardiente.
Yo trato de defenderme con el embuste que traigo ensayado, las palabras se me amontonan intentando darle una explicación a la niña. Pero es mi cara la que me delata. Aunque quiero mostrar serenidad, el gozo no me deja. El embuste es mi defensa, pero los gestos de satisfacción en mi rostro me delatan sin remedio.
El gozo en mi cara me delata porque al mirar hacia el corral no puedo evitar la sonrisa extraña que se me abalanza en la boca. Me delata la gozosa malicia que siento.
Los gritos de la niña no paran, ya mejor le confirmo con la cabeza; asiento y el gozo termina por extenderse, ya sin remedio, en toda mi cara. Y es que todavía se puede distinguir el cuerpo del patrón entre el hocico lleno de sangre de los animalitos muertos.
La mañana alumbra este lugar con un candor que no había visto antes… En mi alma se alberga el sosiego que me concede el desagravio. Es como si el rencor que traía encajado quemándome las entrañas se apagara de pronto.
Los achichintles de la niña, que no se conforman con mirar mis dientes en el suelo, se dan vuelo moliendo mi cuerpo con la fuerza que da el abuso; se sirven del escarmiento hasta dejarme sin resuello. Aun así, mi mirada que no muestra ni pizca de remordimiento, se encarece tiernamente contemplando a mis chamacos y a mi mujer.
Ellos lo saben… porque yo se los prometí, por eso lo saben… me miran y lo saben… y porque mi mirada se los dice… por eso lo saben. Saben que, de aquí en adelante, del abuso del patrón, de la encajosa de la niña (que de segurito se muere por la tristeza), de la negra herencia que nos dejaron nuestros parientes, ya se pueden ir olvidando.