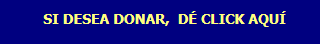41
YA ESTÁ DISPONIBLE
ABECEDARIO POÉTICO.
Para adquirir el poemario, ponerse en contacto con el autor al celular o WhatsApp
+57 312 3579518
___________________________________
EL BORRACHO Y LA HUACA
Aquello de que:
¿Dios cuida de sus borrachitos será cierto?
Veamos:
Nicasio había nacido en un pintoresco
Pueblo de su país tropical,
Por lo tanto, era provinciano.
Cuando terminó su primaria,
En la escuela del municipio,
La profesora Marulanda,
Vio que su alumno era inteligente
Y buen estudiante, por eso,
Le infundió seguir sus estudios
En la capital.
Así fue como con la ayuda
De su familia, alistó sus bártulos
Y viajó a la metrópoli, donde su tía Eulalia,
Que era maestra allí, en un colegio nacional,
Se alojó donde ella y paso a ser parte
De su familia, que estaba conformada
Por su esposo Elí y sus tres hijos,
Los cuales estaban en edad escolar.
Fue matriculado en el colegio
Para iniciar su bachillerato.
Gracias a su disciplina, ganas de saber
Y aprender obtuvo su grado de bachiller.
Cuando salía a vacaciones
Se iba al pueblo a visitar a sus padres
Y hermanos que lo esperaban con ansiedad
Pues lo querían mucho.
Ellos tenían una casa muy grande
Y en la parte de atrás contaba con un
Amplio solar donde había árboles frutales
Como aguacates, mangos, plátanos,
Café, guanábanos, naranjos, mandarinos,
Limones, guamos, maíz frijol y, además
Tenía cría de cerdos y gallinas.
De esto y los cultivos que su padre Genaro
Hacía en un terreno que tenía a las afueras
Del pueblo vivía la familia y servía para
Sufragar los gastos de la educación,
No solo de Nicasio, sino de los otros hijos.
En vacaciones, nuestro personaje,
Ayudaba en la casa con todos los quehaceres.
Los domingos hacían caminatas y después
se iban de paseo al río con su novia Aidé
Sus amigos y demás familiares.
Allí, hacían el almuerzo de olla, se bañaban,
Cantaban, bailaban, visitaban los bosques
Cercanos, montaban a caballo, y en las horas
De la tarde regresaban a la casa,
Donde se tomaban uno que otro trago
De mistela y mejorana que preparaba
Su mamá Adela para la ocasión.
En esos paseos fue que conoció a Aidé,
La prometida del estudiante citadino,
La cual, con el tiempo, se convirtió en su esposa.
Después de haber recibido su grado
De arquitecto y se la llevó a vivir con él.
El tiempo paso raudo, Nicasio consiguió
Un buen trabajo en Planeación Nacional,
Pues ya era arquitecto,
Donde laboró por más de treinta años,
Logrando pensionarse con todos los honores.
Sus hijos ya no vivían con ellos.
Terminados sus estudios hicieron su vida propia.
Ahora los esposos vivían solos en la casa
Que con el producto de sus ahorros y su trabajo
Habían adquirido junto con un lote en las afueras
De su pueblo donde habían nacido.
Habían soñado que en ese lote iban a construir
Una casa-quinta, de dos pisos, cinco habitaciones,
Piscina y otras instalaciones, para irse a vivir allí.
Pues la ciudad ya los tenía aburridos.
Además, podía tener cerca a sus padres
Que todavía vivían y de paso serviría
para recibir a sus hijos y nietos en vacaciones.
Así fue como vendió lo que tenía en la ciudad,
Y con esto y sus ahorros inició la construcción
De la casa añorada.
Como con los constructores contratados había
Acordado que él le entregaría los cimientos,
Junto con las vigas de amarre del inmueble,
Se puso en la tarea de hacerlos personalmente
Con la ayuda de algunos amigos que sabían
Algo de construcción y que venían ocasionalmente
A ayudarlo en estas labores de construcción.
Con pala y pica madrugaba al lote y dio inicio
Al trabajo propuesto, tanto que en un mes
Ya estaba por terminar las chambas para los
Cimientos, solo le faltaban unos tres metros
Para acabarlos, pero con tan mala suerte
Que en ese preciso momento al alzar
La pica para ahondar en el lote la chamba,
Le cogió un tremendo dolor en la cintura
Y no pudo continuar.
Cojeando llegó a la casa de sus padres,
donde se hospedaba, pidiendo ayuda,
para que lo llevaran al hospital del pueblo,
pues el dolor en su espalda era insoportable.
Efectivamente, el médico de turno le diagnosticó
Una posible hernia en la columna por el esfuerzo
Hecho a esa edad, por cual debía guardar
Reposo absoluto por un mes.
Le dieron de alta a los dos días,
Y estando en la casa reponiéndose
De sus molestias llamó a su padre y le dijo:
-Papá, debo terminar esas chambas para los
Cimientos, tal como acordé con los constructores.
Y como falta poco, quiero que me consiga
A alguien que termine ese trabajo.
-Hijo, aquí en este pueblo, no hay sino
Dos albañiles, Arturo y Jeremías.
Arturo vive muy ocupado, pues es muy
Cumplido con sus contratos y nunca tiene
Tiempo para contratos nuevos.
Jeremías, es muy incumplido, por lo general
Se lo paso borracho en sus parrandas que hace
Y duran varios días, inicia los trabajos y los
Deja abandonados cuando le dan ganas de tomar.
-Vaya y tráigame a Jeremías, pues lo que falta
Es muy poco y estoy seguro que él puede
Hacerlo a pesar de su desorden.
Jeremías era todavía joven, de mediana edad,
Soltero, eso sí mujeriego, borracho,
Parrandero, jugador, vivía en arriendo en una pieza,
Más pobre que un ratón de Iglesia.
Todo lo que ganaba, cuando trabajaba,
Era para su diversión.
Casi nadie lo contrataba por esta desordenada
Conducta, pero cuando no tenía dinero se ajuiciaba,
Y trabajaba disciplinado,
Además, sabía mucho de construcción.
Genaro, se dirigió a la cantina, y allí estaba
Jeremías, pero no estaba borracho ese día,
Solo escuchaba sus rancheras preferidas,
Y se divertía mirando jugar billar,
A lo mejor no tenía dinero para el trago.
-Jeremías venga- le dijo Genaro- mi hijo Nicasio lo necesita
Para un trabajo, donde se puede ganar
Una buena plata, y no va a gastar mucho tiempo.
- ¡Bueno! Dígale que mañana, a eso de la diez
voy a ver que quiere.
Así fue, al otro día llego el trabajador,
Pero no a las diez sino al medio día.
-Sí, doctor, Buenas tardes, dígame en que puedo
Servirle -Inquirió el visitante-
-Jeremías, debe tener conocimiento que estoy
Haciendo unos cimientos en mi lote, en este
Pueblo se sabe todo, pero me enfermé
Y no pude terminarlos.
-Sí mi doctor lo sé.
-Faltan solo unos tres metros para terminar
La chamba y quiero que usted me termine eso,
Que yo le pago bien, pues en un mes
vienen los constructores que contraté
Para hacer la casa y mi compromiso es
Dejar listos esos cimientos.
Hicieron el acuerdo y quedó de que al otro
Día madrugaba a trabajar como se había dicho.
Efectivamente, madrugó Jeremías,
Con la pala y la pica al hombro,
Se dirigió a donde había quedado el trabajo
De Nicasio, se metió en la chamba,
Dio dos picazos y al tercero sintió
Como si se rompiera algo.
Este, entre preocupado y sorprendido,
Se agacho, donde oyó el ruido
Para ver de qué se trataba,
Escarbó con las manos y
¡Oh! ¡Sorpresa!
Con el golpe de la pica había roto una
De las tres ollas que allí encontró
Llenas de morrocotas de oro que
hacían parte una guaca,
Que según la leyenda los curas jesuitas
Habían enterrado por aquel lugar
Cuando las autoridades españolas
Los había exiliado en la época de la conquista.
Sin decir, nada, escondió las ollas,
Terminó la chamba,
tomó su pala y su pica,
fue y le informó a Nicasio,
quien como por arte de magia
ya se había alentado,
que el trabajo estaba terminado,
Este le pago lo acordado.
Y tiempo después, sin decirle a nadie,
una noche se fue del pueblo,
sin saberse para donde.
Dicen los que saben que esta guaca
Estaba destinada para Jeremías,
conocido en el pueblo como ¡El borracho!
Por eso aquello de que:
‘Las cosas son para el que le toca’
Y esta vez, le toco a Jeremías.
-¡ME LOS QUITE! – Cuento en prosa-
El roció refrescaba la mañana.
La aurora con sus destellos
Acariciaba los montes, los valles,
Las fuentes, los arroyos y los bosques.
El sol y los cálidos rayos le daban vida
A las rosas, las margaritas, los geranios,
Los tulipanes y demás flores que
Adornaba la campiña que le da vida
Al turpial, la golondrina, la mirla,
El azulejo, la alondra y alimenta
La inquieta abeja que a su vez
Le regala la dulce miel al campesino
Que junto con sus cultivos se alista
Para ir al mercado del pueblo
A ofrecer sus productos.
La biodiversidad era abundante
Allí donde Alicita, como la llamaba
Su madre, se disponía a irse a la
Escuela de la vereda San Bernardo.
Desde su casa a su lugar de estudio
Existía una distancia que se recorría
Al menos en una hora, en Lucero,
Su caballo, que era su fiel compañero
Que la transportaba los días de estudio.
Una vez llegaba a la escuela
Se dirigía a su salón de clases,
Donde, por lo general, ya se encontraban
Sus vecinos y amigos esperando
A la maestra para iniciar la clase.
Alicita era una niña que estaba por
Los catorce años de edad.
Todos la querían, en especial sus padres,
Belarmina y Mardoqueo, quienes veían
En ella una personita muy inteligente,
Alegre, estudiosa, buen a hija
Que en las tardes les colaboraba en los
oficios de la estancia.
Cuando salía de clases de la escuela,
Se internaba en el bosque con sus amigos
En busca de frutas que recolectaban
Para llevar a sus casas, ya que por allí
Se daban silvestres y en abundancia.
También acostumbraban bañarse
En el charco llamado las “panelas”
Que por allí se encontraba.
Algunas veces su mamá iba por ella
A la escuela y se venían juntas montadas
En Lucero su caballo y en compañía
De sus condiscípulos, admirando todo
A su paso, es especial un árbol de
Mamoncillo que incitaba a subirse y
Recoger sus deliciosos frutos.
-Quiero subirme al árbol mamá –
Le decía Alicita a su progenitora.
Pero ella no la dejaba aduciendo
Que sus amigos le podían ver los calzones.
Es de aclarar que algunos de sus
Compañeros se subían al mamoncillo
A coger y disfrutar de los frutos
Que ese les ofrecía.
Así pasaban los días en aquellos
Bellos parajes donde Alicita crecía
En medio de la naturaleza con su
Cándida inocencia que como es sabido
Era propia de todos los niños
De aquella región.
Una tarde llegó Alicita a su alquería,
Estaba risueña, alegre, contenta,
Como si algo especial y bueno
Le hubiera pasado.
Cundo vio a su mamá Belarmina
La abrazó y le dijo:
-Mamá, hoy vengo muy contenta,
¡Mire! – prosiguió- le traje estos mamoncillos,
Están grandes y muy dulces.
Y además, quiero contarte que ¡por fin!
Me subía al árbol para cogerlos.
¡Cómo así hija! – exclamó la madre
Toda angustiada.
-¡Y se le vieron los calzones!
-No señora no se me vieron-
¿Y cómo hizo Alicita?
¡Me los quite!
* * *
REPITE LA TAREA
Desde muy niño, Jeremías,
Soñaba con ser maestro
Como lo había sido su abuelo
Y lo era su padre.
Estos, encantados lo apoyaron
Desde siempre y aquél encaminó
Hacía allí sus estudios.
Fue enviado a la capital
A terminar su educación superior
De filosofía y letras.
Una vez graduado presentó su solicitud
A la secretaría de educación
Para que lo nombraran profesor.
Con los días lo llamaron para
Ofrecerle un cargo en el Colegio
Santa Rita de su pueblo natal
Esto debido a que por el momento
No existía otra opción, ya que,
Los otros cargos ya estaban asignados.
Pero, eso sí, le prometieron
Que inmediatamente se presentara
Una vacante para la asignatura que
Él aspiraba lo ascenderían.
De todas maneras, como era lo
Único que había, en el momento, aceptó.
Le comunicó a su familia la decisión
Que había tomado y regresó a su pueblo
A ejercer su cargo en el Colegio
Santa Rita, que el ya conocía,
Pues muchos de sus amigos habían
Estudiado allí.
Quiero decir que el citado colegio,
No era cualquier colegio,
Pues con motivo de que aquella
Región era agrícola y ganadera,
No solamente tenía primaria
Sino también bachillerato,
Y un área de técnica agrícola.
Jeremías fue asignado al área de bachillerato
O educación media y le correspondieron
Los cursos superiores donde se desempeñaba
Como profesor de literatura y filosofía.
El tiempo pasaba raudo
Y el profesor se fue acomodando
A su oficio, tanto sí que ya no
Se preocupaba si lo iban ascender
A catedrático en una universidad.
Estaba contento con su trabajo,
Había hecho muy buena amistad
Con los demás profesores,
En especial con la profesora
Nancy Marulanda, de la cual,
Con el tiempo se enamoró
Terminando como novios
Con proyecciones matrimoniales.
Ella era costeña de la región caribeña
Colombiana, muy bonita, esbelta como
Las palmeras de su tierra, de piel acanelada,
Inteligente, pelo ensortijado, ojos carmelitos,
De buena estatura, ardiente, risueña
Y era la directora del área del bachillerato,
Pues su profesión de normalista
En educación así lo ameritaba.
Con el tiempo ascendieron a Jeremías
A rector del colegio Santa Rita,
Pues el anterior rector salió pensionado,
Además, era un premio a su excelente
Desempeño como profesor en su área.
Estando las cosas así, Nancy y Jeremías
Acordaron casarse, pues querían formar
La familia que tantas veces habían soñado.
Sus colegas y amigos estaban muy
Contentos por esta unión.
Asistieron a la boda que se celebró
En la Iglesia del pueblo, donde sus allegados
Que no eran pocos, los acompañaron
En este magno acontecimiento.
Después, los novios se dispusieron a
Irse a su luna de miel a la costa caribe
De donde era oriunda Nancy,
Además, allí tenía a su familia.
Allí, se alojaron en el mejor hotel
Y todo fue dicha y alegría.
Invitaciones, agasajos, paseos,
Baile, regalos, todo como un sueño de hadas.
La luna de miel definitivamente fue
Exquisita, gozando de las delicias del mar,
De sus olas, el susurro de las palmeras
Y de su apasionado amor.
Al regresar al trabajo, todos sus compañeros
Los felicitaron de nuevo y en medio de la
Curiosidad y el morbo, aquellos le preguntaron
A Jeremías, cuando estaban solos,
Que qué tal, que como les había ido
En la luna de miel, especialmente en la
Primera noche de bodas.
Fue tal la insistencia que, el esposo de Nancy,
Al referirse de lo acontecido aquella noche
Les dijo:
Bueno, esto que les voy a contar que quede
Entre nosotros, sepan señores que mi esposa
Hasta en la luna de miel siguió ejerciendo
Su cago de profesora, pues todas las noches,
Cuando terminábamos de hacer el amor,
Me decía: ¡mi amor! ¡mi amor! repita,
Repita la tarea, hasta que le quede bien hecha.
* * *
LAS CUATRO ESTACIONES
Hoy que estoy en este bosque
Aromatizados por sus árboles frondosos
Y sus flores perfumadas y exquisitas,
Recuerdo con profunda alegría
Que un día en mi infancia primaveral
Gocé de manera alegre, feliz y bonita asi:
PRIMAVERA, esa, de mi niñez, que fue
Florida y armoniosa, al lado de mis padres.
Con los cuales, en medio de las necesidades,
Soñé con lunas, con luceros, con estrellas
Y sirenas que me acompañaban donde
Yo iba, junto con mis amigos,
A juguetear por los bosques, los prados,
Las fuentes, los arroyos, las lagunas, los ríos
Y sus preciosas playas doradas
En las noches bellas y esplendorosas,
A la luz de las galaxias lejanas,
Y acompañado del viento y la suave brisa,
Que me acariciaban mi párvula cara,
Me recostaba y al infinito
Miraba en busca de un mundo mejor.
Todo para mí era fantástico y bello
A pesar de los inconvenientes,
Que mi familia, trabajadora y honesta,
Vivía por su escasa economía doméstica.
Sin embargo, todo era superado por ella
Para que nada nos faltara.
En esa primavera que viví entre el campo
Y la ciudad, muchas veces reí y otras tantas,
Con razón o sin razón lloré.
Fui aprendiendo a trabajar para ayudar
A los míos, que con el alma he querido,
Y que hacían parte de mi vida.
Con ellos crecí y mi niñez terminó
Alcanzando la adolescencia, que también,
Me dejó gratos recuerdos.
Allí, fui a la escuela, donde mis primeras letras
Aprendí y comencé a darme cuenta que existía
Otro mundo para mí y descubrí que dependía
De mí hacer parte de él.
Y con juicio e interés me adentré
Con verdadera pasión al estudió
Para aprender todo lo necesario
Con el fin de lograr mis objetivos de saber.
El VERANO, con el correr del tiempo,
Había llegado a mi vida para quedarse
Conmigo, pues entendía que era inevitable
Su cálida presencia.
Con mucha osadía a vivir empecé.
Con la ayuda de la familia, en especial
De mi madre Hortensia, que de mi padre
Ya se había separado, me hice hombre.
Me enamoré muchas veces y hoy vivo con
Vicky, la mujer que es mi esposa y que fuera
De hacerme feliz, me ha entendido y ha
Soportado todos mis caprichos y defectos,
Y me ha colaborado en todos mis propósitos.
Entre el estudio, el trabajo y las labores sindicales,
Comprendí que, en esta sociedad capitalista,
Unipersonal e injusta, no todo es dicha y alegría.
Y que su ideología esta encaminada a perpetuar
La explotación del hombre por el hombre,
Donde lo único que interesa es incrementar
La riqueza de unos pocos con el trabajo
Del obrero, que es el que produce la ganancia.
En este sistema, donde el dinero que “vino al mundo
Chorreando sangre de la cabeza a los pies”,
Es el Dios de los dueños de los medios de producción.
Quienes se los expropiaron a los trabajadores
Que, como ya se dijo, son los que producen la riqueza
Con su trabajo, mal remunerado, por cierto.
En esta sociedad egoísta, injusta por naturaleza,
Reina la corrupción, que da paso a la injusticia,
El desempleo, la prostitución, la falta de equidad,
El robo, el desempleo, el hambre, la ignorancia,
Las enfermedades, la falta de vivienda, el vicio,
El narcotráfico, la parapolítica, el asesinato de intelectuales,
De los líderes sociales, del campo y la ciudad,
Que piensan diferencia a los dueños del capital,
En complicidad con sus medios de comunicación
y la religión que predican los curas, y los pastores,
Desde los pulpitos, pretendiendo adormecer
Al pueblo con su opio, de falsas promesas
Celestiales, donde se destacan aquellas
De que la igualdad solo es posible en el más allá,
Y que la pobreza es necesaria en este mundo,
Porque así lo ha dispuesto su Dios,
Que pretenden que sea el nuestro, pero de palabra.
Como si fuera poco, con su proceder mezquino
Está acabando con el planeta tierra o Pacha-mama,
Pues por su ambición están contaminando
Las fuentes, los arroyos, las lagunas, los lagos,
Los ríos, los mares, la atmosfera, la capa de ozono,
Al hombre mismo, que hoy por hoy padece
De enfermedades incurables y huérfanas.
En ese VERANO, con profundo orgullo,
Me dediqué, gran parte de mi vida, a defenderle
A los trabajadores sus derechos adquiridos,
En su lucha contra el capital y ayudar a mejorar
Su situación social, política y económica,
A pesar de las amenazas del capitalista mezquino.
También me he preocupado, a través de mis escritos,
Conferencias, foros, etc., aclararles, que como
Productores de la riqueza, están llamados
A fundar un estado socialista, donde se implantará
La dictadura del proletariado, que reemplazara
La dictadura del capitalismo, donde se encargará,
Con su ideología, de: “cada quien a cada cual según su trabajo”,
Y aquello de “quien no trabaja no come”,
De preparar al obrero para que en el futuro
Se llegue a tener una sociedad comunista donde
Se ponga en práctica aquel principio
“De cada cual a cada quien según sus necesidades”,
Donde el ser humano pondrá a producir a favor
De la sociedad la ciencia, y la inteligencia artificial,
Y hará una realidad la cooperación y la ayuda mutua
Administrada científicamente, que dará paso
Al hombre nuevo.
Entonces allí, el hombre dedicará la mayoría de su tiempo,
A la investigación científica y logrará, entonces,
Conquistar las estrellas y sus mundos lejanos.
De otra manera la especie humana se extinguirá.
Esta labor no es ni será fácil, y tomará su tiempo,
Solo se necesita ir tomando conciencia para sí,
De la necesidad de trabajar para este objetivo,
Como ya lo están haciendo los países de corte socialista
En este momento histórico que vivimos.
Téngase en cuenta, que el capitalismo, en su última
Fase, el Imperialismo, está agonizando,
Y sus coletazos de dragón herido son más violentos
Y más peligrosos, pues como bestia herida se resiste
A morir de manera definitiva y pacífica.
De esta manera, algo se ha hecho,
Y he llegado al OTOÑO de mi vida,
Donde con las mismas ganas y energía de siempre
Se viene trabajado intelectualmente a través
De mis poesías, poemas cuentos y demás escritos,
Los cuales, sin pretender que sean los mejores,
Se plantea sin fanatismo ni superstición alguna,
A la luz de las enseñanzas marxista-leninistas,
La necesidad de no bajar la guardia en la lucha
Emprendida a partir de la Revolución francesa,
Donde el capitalismo implantó su dictadura.
Capitalismo que para bien del pueblo proletario
Venía preñado con el germen del socialismo.
Así como el absolutismo llevaba en sus entrañas
El germen del capitalismo, hoy moribundo.
Quiero terminar diciendo, que, así como he vivido
Mi PRIMAVERA, mi VERANO, y estoy viviendo
Mi OTOÑO, el capitalismo también lo ha vivido,
Y quiéralo a no tenemos que vivir
INVIERNO, como ya lo siento, para darle paso
A la PRIMAVERA de mis hijos, nietos y bisnieto,
que serán mis sepultureros y los sepultureros
del sistema capitalista.
De esta manera queda demostrado científicamente
que el CAPITALISMO NO ES ETERNO
NI YO TAMPOCO LO SOY.
¡Bienvenida a la nueva vida y sociedad que os espera!
SALVADOR VARÓN HORTA -COLOMBIA-
Libros:
Participación en tres libros editados por Admitía Internacional; en Primera Antología de Poetas & Escritores Colombianos & Latinoamericanos, editado en Perú por @Némesis Ediciones 2021, titulado: Resplandores Poéticos; en la Revista de 2- Bachillerato: Instituto Gran Colombiano – Bogotá. Participa en Radio Ecos Poéticos; presentando varios escritos en Radio Habana Cuba.
Tiene seis libros en preparación: Poemario protesta; Poemario erótico; Poemario romántico; Poemario reflexivo; Poemario a la naturaleza; Cuentos fantásticos.
Creador, director y locutor del programa radial “ECOS DE COLOMBIA”, que se trasmite los sábados a la 1 P. M., hora Colombia, por “ECOS POÉTICOS RADIO”
Instrucción:
- Escuela Diego Fallón – Primaria- Ibagué- Tolima-
- Bachiller del Instituto Gran Colombiano.
- Abogado de la Universidad Libre de Colombia
- Sindicalista, Universidad: Universidad me encanta la cocinar, cultivar la huerta casera-cantar, criar canarios y todo lo relacionado con el campo.
- Países Visitados: Venezuela, Ecuador, Perú yEstados Unidos de Norteamérica.
- Para pedidos de este libro 3123579518
- Correo: savahot23@gmail.com