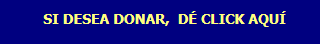19
MARTÍN MARKOW -ARGENTINA-
publicadas, tres libros galardonados: 2 poemarios y 1 libro de ensayo, al igual que, adicionalmente, dos EP de rap. Tanto en su faceta poética como rapera, o en sus escritos en español, inglés, portugués e
italiano, apuesta por un virtuosismo lingüístico prácticamente inusitado, tanto con figuras retóricas
originarias del rap y el freestyle (calambur, isotopías o esquemas, paronimia, multisilabismo, etc.)
Inventando algunas otras como la paronimia expolitiva por homofonía, calambur, polisemia; la paradiástole de falsos cognados; el calambur u homofonía dialógica o polisémica, y más.
También ha escrito un poema narrativo en inglés isabelino (pronombres personales, posesivos shakesperianos) y palabras, locuciones, y conjunciones adverbios arcaizantes de todo tipo, además de una intertextualidad por incluir traducciones de las liras de los Cánticos Epirituales de San Juan de la Cruz y los cuartetos borgianos dedicados a la luna. Pues también tiene la traducción como una
de sus facetas al traducir, por ejemplo, las rimas enteras de Bécquer al inglés, italiano y portugués.
Sus intereses son amplios, abarcan puntualmente la doxografía de la filosofía analítica; Filosofía Política; la Psicometría; la neuroanatomía; la Macroeconomía; Teoría Musical; la Retórica, la Gramática Comparada, y más.
Lo que veo, lo que veo no ha sido
nunca. Ni aun será aquello que otros vean.
Vence, así pues, el pasar enmudecido
mi ojo clavado a eso que ver no desean.
Espinares que tus sienes rodean,
que, hendiendo aun tu frente el cardo ceñido,
son cerco del Dorado bruñido
por la reina, en tanto cargados sean.
Mortaja es de fugitiva hermosura,
y cenizas canas de sepultura
que ausente, mi memoria reaviva.
Teme cuando tu postrer día apura,
si es pues todo cuanto tu vida dura,
todo cuanto hallo tu belleza viva.
“La inenarrable poesía que hay en las cosas”
Miro desde el balcón hacia lo bajo del edificio, siento vértigo.
Miro desde lo bajo del edificio hacia el balcón, y siento vértigo.
Me mira el espejo, el espejo no se ve reflejado en mí.
Me miro en una foto, y el espejo no se ve reflejado en mí.
No tengo miedo, eso me hace ser valiente.
Tengo miedo, eso me hace ser valiente.
¿Qué es más egoísta? ¿Querer amar? Entonces no seas egocéntrico, piensa en MÍ.
¿Qué es más egoísta? ¿Querer ser amado? Entonces no seas egocéntrico, piensa en MÍ.
Es que no podemos escapar de nuestro ego, el altruista lo es por egoísmo.
El inconsciente es el Hombre de los Lobos.
El consciente es el lobo de los hombres.
¡Despierta!, que hay consciencia sin conciencia.
¡Despierta!, que no hay conciencia sin consciencia.
¡Duerme!, porque el inconsciente es eterno.
¿Pero qué es la eternidad? ¿Infinitud del tiempo o ausencia de este?
¿Qué es la eternidad? La infinitud en la finitud.
¿Qué es la eternidad? La no finitud en la infinitud.
Y tú, dándole obsequiosamente tiempo al tiempo como si ya no fuese infinito.
Porque en despecho del tiempo, la senescencia no hace Sénecas,
Asordinando: “a palabras sordas, oídos necios”
Neceando: “a oídos necios, palabras sordas”
El hambre hace al hombre, el hambre de sus tripas.
El hambre hace al hombre, el hambre de su ambición.
Porque la corrección política nunca fue tan política como ahora.
Y yo que traduciría el anglicismo “polite” como urbanidad, urbanidad por las polis y la cortesía
pero por otro lado, el conformismo dice:
“;El hombre es desgraciado porque no sabe que es feliz”;
El inconformismo repone:
“El hombre es feliz porque no sabe que es desgraciado”
Y yo que no sé si soy conformista o inconformista, pues aún teniendo una vida feliz, en caso
de morir, no podría decir que he gozado de una.
“Carpe diem” asevera: ¡aprovecha el día en aras del futuro!
“Carpe diem” responde: ¡Aprovecha el presente por el presente mismo!
Siendo que somos todo nuestro pasado y todo nuestro futuro, pero en realidad somos hechura
del tornadizo presente.
Cesar dijo: “amo la traición, pero odio al traidor”; y terminó odiando la traición y amando al traidor “brutamente”.
“A palabras necias, oídos sordos”;
“A oídos necios, palabras sordas”.
Reconozco que ya escribí esto, pero es que mis palabras fueron sordas y tus oídos necios.
Todo esto son perífrasis de paráfrasis, paráfrasis de perífrasis.
Todo esto son apóstrofos de apóstrofes, apóstrofes de apóstrofos.
Pero aún con estas frases, una frase verdadera no siempre es una verdadera frase,
Pero aún con estas frases, aún con lingüística, aún con frases de lingüistas,
no pude definirla. Aún no pude definir la inenarrable poesía que hay en las cosas.
Contradicción Mariana
En mi pecho, abrigo el desabrigo;
En mi pecho, profeso apostasía;
En mi pecho, desahucio albergaría;
Si te liberto, no te desobligo.
La voluntad, a ser libres obliga.
Libera de la libertad el sino,
y si la ambición obliga al destino,
si te liberta, no te desobliga.
Si te liberto, no te desobligo:
Pues mejorar no es desempeorarse;
Arrestarse no es desacobardarse;
Si te enemisto, no te desamigo.
Ramones, de tus carrillos baquiana,
el baquiano asendereado. El camino
es su pascana, su atrecho y destino,
desanda destino, atrecho y pascana.
No quiero procrastinar mi mañana,
procrastinar mi mañana contigo.
Si te liberto, no te desobligo.
Ella es una contradicción mariana
Ser quienes somos, el destino nuestro.
Destino nuestro: nuestro quienes somos
No quiero más apuntamientos romos,
sólo aquellos tuyos que me “colman” de estro.
Si quienes somos es nuestro destino,
el franqueado muere por franqueado;
y el licenciado, por licenciado;
Y el libertino, por libertino.
Salvas las manos del manumitido,
Salvas son más que las del desposado.
No me malaventures bienhadado,
malhadado, bienaventura mi sino.
El mancipado pasó a ser mancebo,
por abolenga patrimonialidad,
por la legada patrimonialidad
de amada amado, amadamado efebo.
Marco, en terracería arrecifada,
Polo, en la virgen cultura yerma,
Donde Colombo grida "Terraferma!".
De amor, incontinencia conquistada
Fuera de la vida no cabe nada.
No cabe bueno ni malo sin vida.
Virginal o no, si no es pedida,
pues toda "navidad" es maculada.
Pues si es el virgen una fecundidad,
y si es el ignorante una enseñanza,
a pareados en tu cuartillo o estanza
enseñas poemas y yo fertilidad.
Y, tú, por tu entrañable corazón,
haces de tripas corazón. Guedejada
forma de pensar en guedeja ahigadada.
Corazón turgente y pienso respingón.
O el irónico entrañable entripado
con el que me amabas y odiabas.
O como me tragabas y probabas
con engolamiento paladeado.
Todo aquel que ve en crucero, cruzada;
Todo el que ve en cruzada, cruciferario;
Todo aquel que ve en biblia homiliario;
Todo el que ve en biblia Vulgata vulgada;
Del hebreo al latín y luego a la griega,
de la greguería a las vernáculas.
No sólo de "nación" tiene máculas,
sino que es Malinche e Inca de la Vega.
Bragado; emasculada adamadura;
Bajos altivos; vergüenzas impudentes.
Observan tus ojos omnivegentes;
Ríe tu derisiva dentadura;
Artificiada natura,
Y el olimpo venéreo.
Meduseo y vipéreo,
lapidifica espejado
pabellón enherbolado,
Y audito deletéreo.
* * *
Tiempo
El reloj de arena tiene la virtud
que vuelve al grano sabuloso;
Que vuelve al sábulo medanoso,
y que vuelve al médano solitud.
Es finitud de un infinito número;
Es prodigio de aquel maya primero
que vio el fin de los tiempos en el cero
y en la enumeración de lo innúmero;
Es el fluir del río; el arremanso
del estanque; del piélago la muerte;
Agua de la clepsidra que trasvierte;
Mesura de la premura y el descanso.
Heráclito, Kant, el estagirita,
preclaridades de Prusia y Grecia.
El difluir del meandro, peripecia,
la intuición pura de corrupción quita.
Las fechas que calenda el calendario,
pues agosto lo que marzo cada mes.
Es el “Julio Argentino” y mayo francés,
y es el dieciocho de brumario.
Es analepsis, es anacrusa,
el tempo es “adagio” italiano,
que “piano a piano”, “piano a piano”
“garrapatea” de manera “fusa”.
Por la conjugación y la ancianía
el tiempo es adverbio de todo verbo
Infancia, inocente; zagal, superbo;
Adulto, agrisado; vejez tardía.