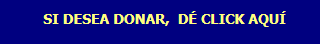20
BENITO ROSALES BARRIENTOS -MÉXCO-
EL CABALLO NEGRO
La helada nos había dejado sin cosecha. Después de casi un mes de nieve, no había en el rancho qué comer más que unos pocos frijoles y tortillas duras, no teníamos animales de corral y el único perro que nos cuidaba la casa murió de frío.
El viejo tejaban que construyó mi padre era una coladera, se sentía más la frialdad adentro que afuera. El fogón era insuficiente, desde una semana atrás comenzamos a dosificar la leña. A mis 25 años, no recuerdo un invierno tan crudo.
Estábamos casi desahuciados, la esperanza era un morralito con algunas monedas, producto de los ahorros de todo un año, con los cuales pensábamos comprar semillas. Nunca imaginamos quedarnos sin alimentos por el frío. Vivir en la sierra tenía sus ventajas, lejos del pueblo estábamos ajenos a los chismes de las personas, pero también distantes de su ayuda. Acá no había tiendas, ni quien diera crédito o fiara comida.
Así que esperábamos con ansia que mejorara el clima para que mi padre saliera a San Bartolo, el pueblo que nos quedaba cerca, donde había una tienda de abarrotes y podía comprar comida. Y sucedió una semana después. Si bien no salió el sol, sí dejó de nevar. Ante la desesperación, aun con lo resbaladizo de las laderas del cerro, mi padre decidió bajar.
Con mucha preocupación y esperanza, mi madre y yo lo despedimos. Llevaba el viejo sombrero de toda la vida y solo una chamarra de piel de borrega, donde escondía el escaso dinero con que contábamos. Poco a poco su figura se fue convirtiendo en un punto, cada vez más pequeño, a medida que bajaba la sierra cubierta de blanco.
Vinieron tres días de incertidumbre. Si bien el clima nos ayudó a salir a buscar algo de comida a los alrededores e intentar retomar nuestras actividades cotidianas, estábamos preocupados por la tardanza de mi padre; en condiciones normales basta un día para ir y venir. En más de una ocasión desperté a mitad de la madrugada, asustado, imaginaba ver a mi padre tirado bajo un árbol, golpeado de la cabeza y un charco de sangre a su alrededor, sin botas, los pies desnudos y deformes. Otras más, una pierna quebrada, la chamarra tapándole la cabeza, y cerca de él una roca gigante.
Tuvieron que pasar tres días para su regreso. Mi corazón se volcó de felicidad, no pudimos esperarnos a que se acercara al tejaban, corrimos a su encuentro. Todos mis miedos se disiparon en un instante, estaba sano, completo. Nos abrazamos los tres deseando no separarnos nunca.
Lo raro es que no venía solo, traía un caballo grande, fuerte, negro, sin una manchita de otro color, con unos ojos igual de oscuros y penetrantes. Mi madre le preguntó por él y mi padre le comentó que se lo habían regalado. Lo cual resultó poco creíble, el animal se veía bien cuidado y alimentado. Así que cuando papá comentó que las monedas se le habían extraviado y que no había podido comprar víveres, fue difícil creerlo.
Mi mamá amaba a mi padre, de eso no tengo duda, pero también era una mujer fuerte, recia y nada tonta. Esa noche los escuché discutir, no le había creído nada. La situación era crítica, no teníamos comida ni dinero, y en cambio teníamos un animal que alimentar. Le pidió que lo vendiera o, en el último de los casos, matarlo para tener algo de carne, pero las respuestas que recibió siempre fueron de enojo. No pasaba por su cabeza deshacerse del caballo, decía que la helada ya había terminado, que poco a poco la nieve desaparecería y habría comida.
Y si bien es cierto, el clima mejoró, salió el sol y comenzó el hielo a derretirse, hacia dentro de la casa fue de mal en peor el ambiente. Mi padre parecía hipnotizado por el animal, se la pasaba acariciándolo y peinándolo. La poca comida que había, se la daba sin importar que nosotros no tuviéramos asegurado qué comer a la mañana siguiente.
El primer día construyó un corral al lado de la casa; quitó, machete en mano, las pocas nopaleras secas que teníamos. Esto molestó sobremanera a mi madre, pues daba justo a la ventana de su recámara, y el animal parecía estarla observándola todo el tiempo. Discutieron más de una vez por eso sin llegar a algún acuerdo. Dejó de ir con nosotros a cortar leña y a cazar conejos. Vivía más en el corral que en otra parte. Su relación iba de mal en peor, como nunca lo había visto entre ellos. Empezaron a dormir en lugares separados.
Las noches se hicieron largas. El cielo me parecía raro, más de una vez vi sombras cruzarlo, como si las aves del día ahora fueran nocturnas. No sé si me estaban afectando las pesadillas, cada vez más intensas: ya no veía a mi padre tirado en el suelo, con la pierna fracturada, ahora lo veía decapitado, montando el maldito caballo, corriendo desaforado por un llano repleto de lumbre.
Al sexto día de la llegada del animal a la casa, pasó un incidente que terminó por marcar el rumbo de las cosas. Mi madre salió del tejaban para tomar un poco de leña y preparar unas papas que había recogido por la mañana en el monte, y el animal la tomó del vuelo del vestido y la levantó casi totalmente para luego azotarla. Mi padre se dio cuenta y no se inmutó, lejos de regañar o pegarle al animal, reprimió a mi madre, le gritó que debía tener cuidado por donde pasaba. El golpe la dejó aturdida y rasgó parte de su ropa. Unas gotas de sangre brotaron de su nariz. Cuando corrí a auxiliarla, pude ver la cara de desprecio de mi padre como jamás la había visto.
A partir de ahí dejó de hablarnos. Apenas amanecía, se iba al corral y muy entrada la noche regresaba. Los días se hicieron pesados, mi madre se la pasaba llorando, las pocas veces que hablaba decía que debíamos irnos de ahí.
Yo también lo deseaba y comenzamos a planearlo a escondidas. Pensamos que lo ideal era no regresar después de la leña. Si bien el camino al pueblo estaba retirado, permanecer en casa no nos servía de nada, no había comida y mi padre se estaba extraño y violento.
Pero no tuvimos oportunidad. Una noche antes de nuestra huida pasó algo aterrador. En el corral se escuchaba mucho ruido, gritos. Lo primero que me vino a la mente era que estaba teniendo otra pesadilla, pero no. Mi cama se encontraba del otro lado del tejaban, crucé corriendo y no encontré a mi madre en su cama, tampoco a papá, y cuando abrí la ventana que daba al corral, vi la imagen más espantosa de mi vida: Mi padre des- nudo montaba al caballo negro, la mano izquierda iba en lo alto, empuñando una cruz invertida, y en la derecha sujetaba el cabello de mi madre, a quien arrastraba como un bulto por la tierra.
Mis pies se doblaron, quizá de la impresión, creí desmayarme, pero logré agarrarme del marco de la ventana. En lo alto se miraban varias bolas de fuego dando vueltas y se escuchaban los aullidos de los coyotes como nunca. Fue impactante ver cómo la cabeza de mi madre rebotaba en las piedras y como su cuerpo se hacía pedazos.
No sé cuánto tiempo pasó. Cuando al fin pude reaccionar, fui por un machete. Las manos me temblaban, sentía un cosquilleo recorrer mi cuerpo. Torpemente salté por la ventana al patio. La luna llena alumbraba la poca nieve que quedaba en los picos del cerro y en lo alto las luces continuaban su giro infernal. Una brisa gélida zumbaba sobre el pasto y las ramas de los mezquites.
Mi padre, increíblemente, pareció no notar mi presencia. Su mirada estaba perdida. Espere unos segundos hasta tenerlo cerca y sacando fuerza de no sé dónde, salté nuevamente, ahora encima de él. El animal movió la cabeza tratando de protegerlo, y me lanzó una mordida sin éxito. Yo solté un machetazo y sentí como penetraba en la carne de mi padre antes de caer los dos al suelo. Le rebane la espalda.
Rodé varias veces hasta topar con un maguey. Desesperado, me puse de pie y corrí a ver si aún hallaba viva a mi madre. La escena que vi fue terrible: su cuerpo deshecho, su rostro apenas reconocible. Quise volver a tomar el machete y el ani- mal se interpuso en mi camino.
Increíblemente, mi padre se puso de pie, tenía la intención de lanzarse sobre mí, pero caminaba torpe. Por un momento dudé que fuera él. Tenía la mirada diferente, su forma de hablar y caminar eran totalmente distintas. No lograba entender nada de lo que decía.
Decidido, tomé un par de piedras del suelo con la intención de matarlo. No hubo necesidad. De súbito cayó sobre la tierra. Instintivamente corrí hacia él para tratar de ayudarlo; su cuerpo estaba suelto, sin vida; de la parte de atrás le salía un abundante líquido blanco.
No supe cuándo huyó el caballo ni para dónde se fue. Me quedé abatido, desconcertado. Sentía impotencia, rabia.
Cuando me encontraron los policías del pueblo, no supe qué decirles. Y cuando logré asimilar lo sucedido, ya era tarde. Para ellos era un asesino, había matado a mi padre y a mi madre, estaba poseído y debía ser condenado a la horca.
Me amarraron y me subieron a una carreta. Pensé no tener esperanza; para mi buena suerte, la carreta se desbarrancó y logré escaparme. No sé cuál sea mi destino ni qué me depare la vida, solo sé que ahora voy errante buscando a esa endiablada bestia. Deseo morir, pero antes voy a hacerles justicia a mi padre y a mi madre.
Autor de:
1.- “Sobre la Cornisa del Laberinto” Ediciones Morgana 2016 (Poesía)
2.- “Cuando estos Cielos caigan como Ojos de Gato” Ediciones Morgana 2018 (Poesía)
3.- “Las Flores del Jardín” 2017 (cuento representado en teatro guiñol como parte de una estrategia de comunicación durante el ejercicio del FORTASEG 2017, de la Dirección de Prevención Social del Delito de Monterrey, para promover la cultura cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad, en 20 colonias, llegando a un aproximado de 200 niños)
4.- “La niña y la serpiente” (el cual fue traducido al italiano en el 2018, y forma parte de una plaqueta de cuentos latinoamericanos antologada por la asociación civil LUNA ROSSA en Italia)
5.- “Narraciones Extraordinarias de un Árbol en Patines”, Ediciones Morgana (Colección de 12 eBook compuesta por: El Tlacuache robot, El día que el delfín se quedó callado, El hechizo, La Ola Martina, El dromedario rapero, Paco Pollo Matemático, Sueño de lobos, Poly y Zuu, El malo de los cuentos, Un Día Hermoso, Demon Flyer, El collar de Dinoberta.
6.- “Rastros del Innombrable”, publicación independiente 2020, 8 cuentos de horror desarrolladas en escenarios rurales de latinoamérica.
7.- "Cuentos del cocodrilo", Zarigüeya Ediciones 2022, 15 relatos cortos de temas variados.
Datos de contacto: benito.rosales@gmail.com